El vino ha estado presente de forma estrecha en la vida de los pueblos que han habitado la península Ibérica al menos desde hace 2.500 años. Civilizaciones que han explorado y explotado las buenas condiciones que ofrecen las diferentes regiones para producir vino de calidad. Desde muy pronto, los vinos ibéricos, reconocidos por el nombre de su zona de procedencia, fueron valorados en todo el mundo.
Dos tesis conviven para dar luz sobre el origen del vino en España. Una habla de la aparición simultánea del cultivo de la vid y la elaboración más o menos accidental de vino en diferentes regiones de la cuenca mediterránea y Asia Menor. Avalarían esa teoría los vestigios arqueológicos que citan algunos autores y los fechan incluso en el tercer milenio antes de nuestra era, antes de la llegada de los fenicios, primeros visitantes históricos de las playas hispanas.
La versión más extendida habla de la aparición del viñedo y el vino en el Cáucaso, durante el neolítico y su expansión hacia el confín del mundo conocido. La industria vinícola avanzaría hacia la media luna fértil, los valles del Eúfrates y Tigris, hacia el sexto milenio antes de nuestra era. A partir de ahí se extendería hacia el sur (Egipto), el este (India e incluso China) y el oeste (cuenca mediterránea).
Fue en este último destino donde alcanzó mayor relevancia, se imbricó en los hábitos de los pueblos que habitaban estas regiones y formó parte indispensable en sus culturas y hasta en sus religiones. Hasta el punto de que el vino fue considerado como parte de la divinidad, tuvo sus propios dioses y fue considerado como sangre divina, no sólo por el cristianismo sino también por otras religiones anteriores.
Asentados en la costa oriental del Mediterráneo, en el actual Líbano, los fenicios, pueblo semita tal vez estrechamente relacionado con la bíblica Canaán, fueron los primeros difusores de la viticultura y la elaboración del vino en el Mediterráneo. Hacia el año 1100 o 1000 antes de nuestra era fundaron Gadir (Cádiz), posición avanzada para el comercio con Tartessos y base para la exploración de las costas atlánticas. En esa colonia es muy probable que se elaboraran los primeros vinos de Hispania, seguidos por los de otra colonia fenicia, Malaka, la actual Málaga.
Los fenicios comerciaron con los tartesios en el sur y con los íberos del centro de la Península. Eran los íberos un pueblo llegado probablemente de África en el Neolítico. Alcanzaron el mayor desarrollo de su civilización entre los VII a III a. de n.e., pero formaban una amalgama de pueblos con rasgos comunes pero con diferentes lenguas que no crearon unidad. Evolucionaron de forma autónoma hacia estructuras proto-estatales, mayores que las ciudades-estado pero de ámbito comarcal o regional. En centro, norte y occidente de la península hubo otros pueblos indígenas no ibéricos, del Paleolítico o Mesolítico que a partir del siglo VIII reciben la influencia de las inmigraciones celtas, visitantes procedentes del norte de Europa que ocuparon la parte norte, hasta el valle del Duero.
Los primeros vinos
No hay constancia de actividad vitivinícola entre los pueblos celtas pero sí en las zonas íberas, como el altiplano Levantino, con evidencias arqueológicas en el siglo VI a. de n.e. en Les Alcusses y en el entorno de Jumilla. Aún anterior es el yacimiento de l’Alt de Benimaquia, en Denia (Alicante), que podría datar las primeras elaboraciones vinícolas españolas en el paso del siglo VIII al VII a. de n.e. Son áreas que pueden ser consideradas en zonas de influencia fenicia y esa actividad vitivinícola podría estar inducida por los comerciantes llegados de oriente. Serían tal vez levantinos los primeros vinos españoles.
A principios de 2017 se dio a conocer el descubrimiento en el yacimiento de Dessobriga, en la comarca castellana de Tierra de Campos, de restos arqueológicos que certifican la elaboración de vino hacia el siglo V a. de n.e. Una vasija de barro hallada en una tumba, con restos que demuestran la fermentación de zumo de uva tinta; la ubicación de la tumba, en una zona destinada a los artesanos y no a los guerreros ni a los sacerdotes, hace pensar en que se trataba de un productor de vino. Los vestigios muestran que los pueblos peninsulares, concretamente los vacceos (tal vez de origen celta), tenían entre sus hábitos el consumo de cerveza, hidromiel y también de vino, pero este descubrimiento parece avalar también la elaboración de vino. La vitivinicultura podría haber llegado desde el sur, por influencia de los fenicios, o desde el este, como consecuencia del contacto con los griegos.
Dados los vestigios y la diversidad de pueblos que habitaban la península, parece una osadía sostener todavía que eran “bebedores de cerveza”, como se repite citando fuentes romanas no identificadas. Es probable que los pueblos del interior produjeran y consumieran caelia, cerveza obtenida a partir de la fermentación de cereales, pero en las zonas de influencia fenicia y después griega se introdujo muy pronto el vino.
Casi quinientos años después de la llegada de los fenicios, los griegos asentados en Marsella avanzaron hacia el sur y fundaron Ampurias (575 a. de n.e) y Rosas. Sería el segundo foco históricos comprobado de entrada del cultivo de la vid y la elaboración de vino en la Península y tal vez el de mayor implicación cultural y religiosa. El vino con los griegos forma ya parte de la deidad y está presente en los ritos y en las fiestas. De la antigua Grecia parte la costumbre de mezclar el vino con agua (sólo en los ritos religiosos se consumía puro), un práctica habitual que se prolongó hasta el siglo XIX (sin contar los fraudes tabernarios).
El período de Cartago, en torno al siglo III, no tuvo una gran influencia desde el punto de vista vitivinícola. Dominaban los mares pero no mostraron gran interés en la colonización, sólo en la instalación de bases, como Sagunto o Cartago Nova (Cartagena).
El contacto con fenicios y griegos llevó el cultivo de la vid hacia el interior peninsular. Son muchas las evidencias arqueológicas de la adopción del viñedo por los pueblos protohistóricos de Iberia. Algunos arqueólogos fechas esos hallazgos en períodos anteriores a la llegada de esos visitantes del Mediterráneo oriental, lo que sustentaría la tesis de la aparición espontánea y simultánea del vino en distintas zonas.
Roma vinícola
Lo que está fuera de toda discusión es el papel trascendental de Roma en la difusión de la viticultura y la enología y también en su desarrollo, con muy depurados sistemas de vinificación que han llegado al siglo XX en amplias zonas y de cultivo (romana es, por ejemplo, la técnica del injerto). Lo más habitual era que, tras la pisa en amplios lagares, la fermentación se realizara en grandes tinajas de barro y se introdujo la prensa de viga para la separación del vino y los hollejos. En cuanto a la conservación, adoptaron el envase de madera, que era el habitual en el norte de Europa para almacenar la cerveza, y para el transporte utilizaron sobre todo el ánfora de terracota, que llegaba de Egipto vía Grecia, donde se sellaban con un tapón de resina (seguramente el origen del emblemático retsina griego), pero también las cubas de madera y los odres elaborados con piel de carnero o de vaca.
Los romanos llevaron la industria vinícola a todas sus posesiones, tanto que cabe preguntarse si el Imperio detuvo su expansión justamente en la zona límite de sus cultivos ancestrales, la vid y el olivo. Llegaron a plantar viñedos en el norte de Alemania y a las puertas de Escocia. Y, por su puesto, en toda la Península Ibérica: Cneo Escipión desembarcó en Ampurias en 218 a de n.e. en lo que se considera el inicio de la presencia romana en España. Tardaron 200 años en dominar completamente el territorio pero la llamada romanización fue profunda y los cultivos clásicos de la metrópoli se difundieron enseguida en toda la geografía peninsular.
Hispania se convirtió en la bodega del Imperio antes de que César dominara la Galia; hace dos mil años se vendía en la Galia más vino hispano que italiano: en depósitos arqueológicos tan lejanos como los de Normandía abundan las ánforas de vino procedente de la Tarraconensis. En la propia Roma se consumía mucho vino procedente de Hispania: En Horrea Galbana, cerca de Roma, hay un enorme vertedero de 45 metros de altura formado por ánforas procedentes de Hispania fechadas en el siglo II de nuestra era.
Ese comercio tuvo sus altibajos. A finales del siglo II los comerciantes hispanos instalados en Roma apoyaron a Albio Clodio, pero fue derrotado por Septimio Severo, natural de Trípoli, que favoreció la compra de vinos procedentes del norte de África. A pesar de eso era difícil desplazar al vino hispano, introducido en las costumbres romanas desde que se hizo popular el vino llamado saguntum en el paso de siglo I a de n.e. al siglo I de la era cristiana. Competía con un vino tinto llamado deuterio, muy barato pero que se estropeaba enseguida, y con el posca, vino avinagrado que se mezclaba con miel y triunfaba entre los legionarios. Aunque había vinos con prestigio y elaboradores que marcaban el origen en las ánforas, ya hace dos mil años destacaba Hispania por la exportación de vinos baratos en lo que parece un estigma histórico.
Roma desarrolló la agricultura y la transformación de los productos y los llevó a niveles que sólo han sido superados en épocas recientes. Entre los autores romanos más destacados en tratados sobre agricultura se encuentran Catón el Viejo (234-149 a. de n.e.), Marco Terencio Varrón, contemporáneo de Julio César, y el gaditano Lucius Junius Moderatus, Columela, autor en el siglo I de De re rústica (Los trabajos del campo), un tratado completo de agricultura en el que trata ampliamente el cultivo de la vid y la elaboración y conservación del vino.
La vid y vino son símbolos de ese imperio mediterráneo: un sarmiento es la insignia del centurión romano; Baco, heredero del griego Dionisos, es el dios del vino; y el refinamiento de las costumbres se traducen en todo un ritual y un lujo creciente en torno a la ingesta del vino.
Emigrantes del norte
A partir de inicios del siglo V se produce la llegada de nuevos pueblos precedentes del norte. Hacia el año 409 llegan suevos, vándalos y alanos, y seis años después llegan los primeros visigodos, una de las dos ramas de los godos, que exterminaron enseguida a los alanos y a una de las dos ramas de los vándalos, mientras que la otra emigró hacia el sur y finalmente se marchó a África. Los suevos quedaron en Galicia hasta que en el siglo VI Leovigildo creó el reino visigodo.
La migración masiva de visigodos se produjo en el reinado de Alarico II, en el paso del siglo V al VI, y se instalaron sobre todo en la Meseta desde el Sistema Central hasta Cantabria y desde Tierra de Campos, que recibió el nombre de Campi Gothorum, hasta Soria. Los recién llegados eran pueblos fundamentalmente ganaderos pero no necesariamente nómadas y se integraron sobre todo mediante acuerdos con los romanos (foedus) en virtud de los cuales se instalaban en propiedades romanas que les cedían entre uno y dos tercios de la tierra y todo lo que contenía (ganados, esclavos, siervos, aperos), incluida la villa (vivienda e instalaciones agroganaderas). A cambio, los nuevos moradores se comprometían a dar apoyo militar al Imperio. Y a no despojar por la fuerza la propiedad a sus alojadores romanos.
Introdujeron instituciones como la marca o propiedad comunal de la tierra (al menos una buena parte, excluidos huertos y viviendas), que fue derivando hacia propiedad privada si bien con reminiscencias de esa figura, caso de la decisión comunal de fechas de determinadas labores, como la vendimia. También se generalizó la servidumbre, en perjuicio de la esclavitud, aunque con poca diferencia: los siervos tenían una consideración equivalente a la de animales domésticos y quedaban adscritos a los campos o a los amos.
La consecuencia es que se produjo una división de las propiedades, aunque los grandes latifundios imperiales pasaron a ser propiedad de los reyes visigodos y aumentaron las propiedades eclesiásticas. Estas últimas se convirtieron ya en esta etapa en las principales mantenedoras del cultivo de la vid y la elaboración del vino. El obispo Isidoro de Sevilla promulgó en el siglo VII la Régula Isidori, primera norma monacal dictada en España, en la que establecía la cantidad de pan y vino que debía tomar una persona al día para realizar las labores agrícolas.
Aunque hubo un retroceso en el cultivo de la vid y la producción de vino, la etapa visigoda, como también la Edad Media, es en este sentido una continuación de las prácticas instituidas por Roma en todos sus dominios. Los visigodos adoptaron enseguida el amor al vino romano, las formas de cultivar la vid, con una cierta protección al viñedo (el Código de Eurico, del siglo V, establecía la obligación de plantar dos cepas por cada una arrancada), de elaborar y conservar el vino, los estilos de vino y los modos de consumirlo. Se conservó el mulsum como bebida con la que se abrían los banquetes, el vino concentrado mediante cocción y se mantuvo la costumbre de mezclar el vino con agua o con otros líquidos.
Fuente de salud y pecado
Habitualmente se relaciona vino medieval con vino monacal. No se puede escapar al hecho de que el papel de los monasterios en la conservación y (escaso) desarrollo de los oficios vinícolas fue fundamental. Pero el presunto brillo monacal eclipsa otra realidad más profunda y es que el vino se imbricó de forma tal vez definitiva en la vida cotidiana de todos los estratos sociales. Además, se dibujaba como una bebida con prestigio social al mismo tiempo que se reforzaba su faceta mística, que cristalizaría en el Concilio de Trento (1563) con el dogma de la transubstanciación, medievalismo en estado puro que llega hasta hoy mismo y que hizo correr ríos de sangre.
También en este asunto había clases, faltaría más, y el vino que tomaba el obispo o el duque no era el mismo que el de sus vasallos y menestrales. Los primeros gozaban de la sofisticación de los vinos aromatizados o especiados (el hipocrás era el colmo del refinamiento: vino endulzado con miel y aromatizado con especias que se tomaba caliente; si se hacía con vino blanco se llamaba clarea), tal vez ya sin mezclar con agua (aunque el vino sin mezclar se solía reservar a los oficios religiosos), y las clases bajas se conformaban con algo que rozaba, o no, territorios del vinagre. En medio, seguía vivo el hidromiel y su variante el mulsum, la cerveza (es curioso que dejara de ser citada en los documentos medievales franceses) y otros bebedizos más o menos potables.
Y al final de la Edad Media, de la mano de Arnaldo de Vilanova (médico de gran prestigio catalán, valenciano, francés o, según parece más probable, natural de Villanueva de Jiloca, en Zaragoza), celebraron la llegada de los acqua vitae o espíritu del vino, los destilados con destino a la producción de medicamentos y al consumo, hijos al mismo tiempo de la industria perfumista árabe y de la búsqueda de la piedra filosofal por los alquimistas.
Pero, sobre todo a partir de los siglos IX y X, todos tomaban producto de la fermentación de la vid, que se encaramó al papel de alimento y componente inamovible de la dieta. Formaba parte fundamental, con el pan (chusco y vino; a los que tengan cierta edad les sonará a servicio militar no tan lejano), de la limosna que los religiosos repartían a los pobres o a los peregrinos. Su consumo entraba en la lista de lo permitido en fechas de ayuno y abstinencia, a pesar de que se advertía sobre el abuso porque incitaba a la lujuria. Incluso quedó excluido del pecado de gula. Eran otros tiempos.
No obstante lo anterior, se insiste, y mucho, en los efectos perniciosos de los abusos etílicos. La embriaguez está muy mal vista y en los escritos se citan muchas consecuencias perniciosas: el abandono de la humildad, la incitación a pecados como la soberbia, la ira y la lujuria, la corrupción de los jueces, la mala fama, la cobardía de los guerreros, la desobediencia, la transgresión del orden y un largo etcétera.
También afecta al propio cuerpo: hace afeminados a los hombres, afecta a la visión y al olor corporal, rompe las barreras de la guarda de secretos, dificulta el habla y la movilidad de manera que es causa de daños por caídas y provoca espasmos y actitudes propias de endemoniados. Además, provoca visiones, lo que es muy peligroso en el caso de los religiosos porque pueden tomar por revelaciones lo que son efectos del mal uso del vino y con ello ir derechos a la herejía. Con resultado de muerte en la hoguera, claro, de manera que puede acarrear la ruina física y la muerte, pero también la condena eterna.
Bueno para el cuerpo y para el alma
Junto a tanto riesgo, también se reconocen los beneficios. Sin saber nada de bacterias y virus, en el medievo se sabe que, debidamente mezclado, convierte en potable un agua casi siempre sospechosa. Su consumo restablece los humores corporales y hace sangre, lo que lo convierte en indispensable para niños (algunos tratados aconsejaban no suministrar vino a los menores de cinco años, salvo caso de enfermedad y en una mezcla en la que sea protagonista el agua), ancianos, recién paridas y enfermos que fueran sometidos a las habituales sangrías. En esa época está considerado, junto a la carne, como fuente de energía, de manera que no puede faltar en la dieta de quienes han de aplicar fuerza física, como los guerreros, canteros y todo tipo de trabajadores, para los que el vino formaba parte del jornal. O sea, bueno para todo el mundo.
Junto a toda una tesis vinícola como alimento y medicamento, se desarrollaba toda la mística del vino como parte fundamental de la liturgia cristiana y con un componente esotérico. La conocida figura del vino como representación (o trasformación real) de la sangre de Cristo tiene una contraparte también mágica en la copa milagrosa, el grial, que supuestamente recogió la sangre del crucificado. La iconografía medieval se puebla de espeluznantes imágenes en las que la tortura de la cruz se refuerza con el chorro de sangre que salta del costado del crucificado al cáliz, la gran reliquia entre las reliquias que proliferan en el trayecto medieval.
En contra de lo que se suele pensar, la Edad Media no es todavía tan represiva como los siglos posteriores; hay que tener en cuenta que la Inquisición se fundó en Francia en el siglo XII y no llegó al reino de Aragón hasta el XIII y a Castilla hasta finales del XV, con la fusión de los reinos tras el matrimonio de los Reyes Católicos. Y que en su primera etapa combatía la herejía y la brujería y no el pecado en general.
Tal vez las iglesias no alcanzaran todavía el poder casi total que lograrían después, pero ya asoma la pulsión de las llamadas religiones del libro, las sustentadas en la Biblia (judaísmo, cristianismo e islam con todas su ramificaciones), por ahogar cualquier luz hedonista y dibujar la vida terrena como un valle de lágrimas que hay que atravesar con paciencia para alcanzar el paraíso en un más allá lleno de gozos, materializados en el islam en huríes y ríos de vino y miel, es decir, lo prohibido en la tierra.
Vino ecuménico
Ese misticismo es combustible para la expansión de las dos religiones que llevan el proselitismo en su esencia, cristianismo e islam, mientras el judaísmo es cerrado, privilegio exclusivo del pueblo elegido de dios. Tesis que aleja a los extraños (gentiles) de toda posibilidad de beneficiarse de la fe, que lleva encerrado el germen del racismo y la xenofobia, aplicados y sufridos, y que hizo que pueblo judío, disperso por el mundo, pasarlas canutas, convertido en chivo expiatorio con cualquier excusa.
No siempre las tres creencias estuvieron a la greña. Hay casos excepcionales de convivencia en oriente y en occidente y el vino pudo ser un nexo de unión. Los cristianos y conversos no tuvieron empacho en consumir el vino kosher, el elaborado según las reglas supervisadas por el rabino, cuyo consumo es inidispensable en la ceremonia del shabat. Y en algunas crónicas se muestra la preferencias de los cristianos pudientes por vinos elaborados con mimo y no sometidos a adiciones habituales en la época, como yeso o agua, y “se faze bueno e perfecto e mas maduro”. Afrontaban el hecho de que ese consumo era sumamente sospechoso si lo hacía un cristiano nuevo.
Los musulmanes de al-Andalus, por su parte, fueron casi siempre permisivos con el cultivo de la vid y la elaboración de vino. Y, sí, también lo consumieron. En algunas épocas se disimulaba con el cultivo para la producción de uvas frescas o pasas, en otras se disfrazaba el vino, probablemente elaborado a partir de pasas, como xarab (jarabe) y en otras, como durante el Califato de Córdoba, directamente se saltaban las ordenanzas y hasta cantaban al vino en encendidos versos.
También hubo momentos comprometidos, como el corto reinado, a finales del siglo X, del califa de Córdoba Alhakén II, hijo de Abderramán III, hombre culto y refinado, casado con un esclava de origen vasco. Todo ello no impidió que intentara acabar con el viñedo en su reino; el arranque se detuvo porque los productores adujeron que las pasas eran necesarias en la alimentación de los soldados en su guerra santa.
En la centuria siguiente llegaron los almorávides, monjes-soldado procedentes del Magreb, que no eran muy amigos de quienes se saltaban la prohibición coránica, lo mismo que sus vecinos almohades, que los derrotaron y trajeron aún mayor rigor religioso. Detuvieron la amenaza expansionista cristiana durante los siglos XII y XIII, pero no erradicaron ni la vid ni el vino, permitidos a judíos y mozárabes pero con los musulmanes expuestos al contagio de su disfrute.
Monasterios vinícolas
Es discutible por todo ello la tesis que dibuja a los monasterios medievales como refugios para la cultura del vino. Como lo es que se constituyeran en guardianes del saber antiguo: destruyeron muchos libros porque el papel (pergamino) era escaso y caro; lo rascaban para aprovecharlo y escribir de nuevo. Así desaparecieron muchas obras clásicas.
Guardaron, sí, las técnicas romanas de elaboración de vino con pocas variaciones. Parece que en los monasterios se desarrollaron técnicas como la fermentación en vasijas cerradas, en la que brilló el monasterio extremeño de Guadalupe. La técnica fue imitada por los productores de la comarca: son los famosos vinos de pitarra.
Las órdenes monacales, en particular el Císter, se distinguieron por su vocación vinícola. Su periodo de máxima expansión en España fue en torno al siglo XII y las fundaciones de monasterios cistercienses se suceden a lo largo del Camino de Santiago, una vía importante de penetración vinícola en la península en el periodo medieval, para progresar hacia el sur, a medida que avanzan las fronteras de los reinos cristianos.
El papel de los monasterios es en esta época, como ocurriría después en el Nuevo Mundo, evangelizador pero también colonizador. Los monasterios están favorecidos por reyes y aristócratas por razones religiosas pero también por motivos prácticos, porque generan poblaciones en sus cercanías. El cultivo de la vid, que no da frutos hasta tres o cuatro años después de ser plantado y es resistente a los distintos avatares humanos, contribuye de forma importante a fijar esa población.
Tras el impulso inicial de fundación, realizado con donaciones de los poderosos y el apoyo de los otros establecimientos de la orden, cada monasterio ha de buscar las fórmulas para su sostenimiento económico. El vino, como los cereales, el aceite, la miel o el queso, son susceptibles de ser almacenados y después comercializados. Esos productos son riqueza y los monasterios se afanan en acumularlos. Se convierten en centros económicos potentes, a veces con feudos muy extensos y ricos, acumulados por donación y por actividad económica.
La divisa ora et labora se proyecta en una faceta cultural: los monjes escriben. Y, dedicados a escribir y a orar, suelen dejar el trabajo del campo, bajo la supervisión de un monje, en manos de trabajadores adscritos por diferentes fórmulas de vasallaje. No sólo copian e iluminan códices, también redactan manuales de elaboración y conservación de los diferentes productos para uso de los monjes venideros. Así han pervivido noticias de la elaboración y guarda de los vinos en esa época.
Categorías de calidad
La rígida estratificación social de la época tenía también su reflejo en los vinos. La calidad venía definida por la prensa, pero no por inexistente periodistas sino por la extracción del mosto o del vino. Los mejores vinos eran los de la primera presión y el precio descendía en la segunda y tercera prensada. Las clases populares y los religiosos sometidos a regla estricta consumían algo que rondaba el terreno del vinagre. Y debían tener donde elegir porque menudean las referencias sobre la dificultad para conservar los vinos, que difícilmente llegaban en condiciones a la primavera, y las recetas para salvar o disimular el vino estropeado; una muy utilizada era un preparado a base de pepitas secas de uva blanca hervidas junto a ceniza obtenida de la quema de sarmientos.
Otro sistema era el especiado, la maceración con especias que disimulaba el toque del vino picado. Los vinos aromatizados con especias (jengibre, pimienta, nuez moscada, cardamomo) y aderezados con azúcar (que llegó de Oriente de manos de los cruzados) eran muy apreciados por las clases pudientes y además estaba recomendado por los médicos. Durante la Edad Media se fomentó el comercio de especias, que se vería aún incrementado a partir del siglo XV.
Los poderosos importaban vinos, algunos con renombre desde la época de los romanos, caso de los falerno, pero hacia el siglo X comenzaron a labrarse un prestigio los vinos de Ribadavia, que iniciaron su exportación a Inglaterra, y ya se hablaba de los vinos de Jerez a poco de haber sido asimilada la comarca por el reino de Castilla. En las Etimologías de san Isidoro de Sevilla se cita el merum, vino puro que se consumía sin mezclar ni aromatizar; podía ser roseum (tinto), amineum (blanco) y sucinacium (dorado). Se definía el vino por su fluidez y limpidez, que era calificado como limpidum, mientras que el turbio o con posos era turbidum.
Durante gran parte de la Edad Media lo habitual era beber el vino caliente, incluso se calentaba con un hierro candente introducido en el líquido. Se mantuvo la popularidad del hidromiel y su pariente el mulsum, apareció el hipocrás y hacia el siglo XV se adoptaron refinamientos como el julepe, vino blanco aromatizado mediante la cocción (seguramente el término se refiere a fermentación y no a concentración por aplicación fuego) con pétalos de flores, nada que ver con los cócteles actuales que llevan el mismo nombre.
Al final de esta época, en el siglo XV, aparece Liber de vinis, de Aranau de Vilanova, uno de los primeros libros específicos, en el que el científico catalán, valenciano o aragonés radicado en Mallorca vierte el conocimiento enológico de la época y sus aportaciones personales entre las que destaca la aplicación del alcohol y la recuperación del sulfuroso (SO2), cuyos efectos benéficos para la conservación del vino (el gran tema enológico medieval) ya se conocían en la antigua Roma.
Vinos urbanos
En la década siguiente, en 1513, se publicaría otro libro de referencia, Obra de Agricultura compilada de diuersos auctores, recopilación del saber agrícola realizada por el talaverano Diego Alonso de Herrera por encargo del Cardenal Cisneros. Para entonces el vino ha entrado en una etapa decisiva, marcada por la colonización vitivinícola del Nuevo Mundo, que acompaña a la conquista y evangelización de las Indias y de otras posesiones imperiales, y por el crecimiento de las ciudades que implica un cambio radical en la producción y comercialización del vino.
En América, tras el fracaso de los intentos de implantar viñedos en las primeras colonias caribeñas, donde fue rápidamente sustituido por el tercer metal precioso, que fue el azúcar, cotizado inmediatamente detrás del oro y la plata, el viñedo arraiga en los dos virreinatos, México o Nueva España y Perú, desde los que irradia hacia los actuales viñedos americanos. El ejemplo cundiría y otros imperios, como el holandés, el francés y sobre todo el inglés extenderían la industria vitivinícola a los nuevos mundos colonizados.
En la península a partir del siglo XI se produce el crecimiento de las ciudades, que han de ser abastecidas de todo tipo de productos y de manera especial de vino, convertido en protagonista insustituible, casi al nivel de pan, en la dieta cotidiana de todas las clases sociales. Es alimento para el cuerpo pero también para el espíritu, no en el sentido religioso, que también, sino en el más amplio del consumo como acto de disfrute. Así lo atestigua su presencia frecuente en las obras de los más destacados autores del Siglo de Oro, buenos clientes de todo tipo de tabernas y tugurios en los que se expedían los más famosos vinos de la época, que eran muchos.
El vino se hizo urbanita y los viñedos festoneaban los alrededores de las ciudades. Caso ilustrativo es la misma capital: antiguos pueblos hoy integrados en la ciudad, como Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel o Barajas (el aeropuerto madrileño ocupa lo que fue un gran viñedo de Moscatel), eran importantes productores de vino que se consumía en las tabernas de Madrid.
No era suficiente y el comercio de vino se intensificó. Los monasterios, que eran los mayores productores durante la Edad Media, ya contaban con una red comercial bastante desarrollada. El vino circulaba de un monasterio a otro, incluso a países lejanos, antes de ir a las mesas de los poderosos o a abastecer a los pueblos y ciudades, que empezaban a crecer con una población de agricultores, artesanos y comerciantes libres que demandaban su ración cotidiana de vino.
La gestación de una industria
Los cenobios y sus rentables posesiones mantendrían esa actividad productiva y comercial, pero poco a poco se desarrolló una cierta competencia. La producción destinada al autoconsumo de los viticultores libres, es decir, no adscritos a vasallaje alguno, empezó a crecer para acumular excedentes que tenían buena salida en ese incipiente comercio vinícola. A partir del siglo XV, los productores excavaron bodegas en los cerros de los alrededores de los pueblos, como aún se pueden ver, convertidos en sedes de peñas o merenderos, a todo lo largo y ancho de Castilla, Aragón o Levante.
En ocasiones se abrían laberínticas galerías en las mismas entrañas de la tierra, bajo el casco urbano. Son ilustrativos casos como Laguardia, en Álava, Aranda de Duero, en Burgos, Navalcarnero, en Madrid, Requena, en Valencia, y tantos otros en los que los cosecheros afrontaban las molestias que causaban a los vecinos y no pocos conflictos por la propiedad de esas bodegas o por accidentes causados por derrumbamientos.
Fueron las primeras bodegas españolas, excepción hecha de las de los monasterios, como las de Gudalupe, Poblet y Montserrat, citadas por los viajeros por su amplitud y riqueza, la de palacio y las moriscas citadas en el Libro de las Reparticiones de Jerez, en tiempos de Alfonso X.
Los pequeños viticultores se convirtieron poco a poco en propietarios de cierta entidad, titulares de una industria vinícola aún en pañales pero que poco a poco tomaría fuerza. Los pueblos y las ciudades crecieron y los cosecheros plantaban sus viñas en pagos cada vez más alejados de sus casas. Eso llevó también a un cambio en la configuración de las viñas.
Los esquemas implantados en la antigua Roma dejaron paso a una nueva tendencia: las plantaciones apoyadas, es decir, los parrales y sus parientes cercanos, como las cepas apoyadas en árboles, llamadas con acierto enforcados (ahorcados) en Portugal, dieron paso a las formas bajas, al vaso, todavía con plantaciones a voleo pero ya en algunos sitios con formaciones regulares que permitieran el paso de los arados y los carros, naturalmente movidos por tracción animal.
Las instalaciones de elaboración, ubicadas en esas cuevas de las afueras de los pueblos, no podían ser más elementales. En ocasiones los lagares estaban a pie de viña (aún se pueden visitar algunos excavados en piedra en zonas como Rioja); el fruto se estrujaba y se transportaba con mayor facilidad la pasta de vendimia pisada, el mosto o el vino. En ocasiones la vendimia se trasladaba a un lagar comunal, propiedad del concejo, o a lagares particulares, de una casa poderosa o de un monasterio, en los que se trabajaba a maquila, es decir, pagando con una parte del vino obtenido. Esa fue una de las formas adoptadas por las instituciones eclesiásticas para cobrar sus diezmos.
También eran raras las instalaciones de cosecheros que contaban con prensa (siempre la prensa romana de viga), de manera que se aplicaba el mismo sistema, con una instalación a la que acudían los cosecheros para prensar su producción a cambio de una parte de ella. Ese sistema ha pervivido hasta bien entrado el siglo XX, ya con prensas verticales de gran capacidad accionadas por la fuerza humana o la de las bestias.
El mosto se trasladaba a las bodegas-cueva, donde se verificaba la fermentación. Lo normal es que hubiera un lago, un depósito de fermentación construido en piedra o en mampostería y convenientemente ventilado a través de las tuferas, que en ocasiones también servían para volcar la vendimia. No había despalillado y la pisa se realizaba sobre el racimo entero. Tras la fermentación el vino permanecía hasta llegado el día de su venta en esos mismos depósitos, en tinajas de barro, enterradas o sostenidas en estructuras de madera, en pellejos (más raro, era más un medio de transporte que de conservación) o en grandes toneles de madera, construidos en el interior de las bodegas, como la mayor parte de las tinajas de barro.
En el momento de la expedición, se extraía a hombros humanos en pellejos que en ocasiones podían superar los cien kilos de peso. Se decía que a veces el consumo de vino de los esforzados porteadores durante la jornada equivalía a un diezmo eclesiástico. Los envases de transporte a destino eran esos mismos pellejos o bien barriles de buen tamaño, pipas o botas de 600 a 1.000 litros, cargados en pesados carromatos.
Los animales y los campesinos, que habían trabajado durante el año en la viña y al final en la vendimia, tenían nueva tarea en expediciones (en la Ribera del Duero se denominaba con el ilustrativo nombre de el viaje) que duraban varios días en los que el vino se vendía poco menos que puerta a puerta, a vecinos particulares o a tabernas, ventas y otros establecimientos de un ramo que muy pronto fue objeto de sospechas y de invectivas por parte de viajeros, que dejaron su testimonio desfavorable en abundantes escritos.
El vino en los relatos
Y es que es un tiempo en el que el vino se ve en los papeles. Los autores del Siglo de Oro y posteriores incluyen abundantes citas en sus obras. A esas referencias se unen las crónicas de viajeros que recorren la Península hasta bien entrado el siglo XIX para conformar un panorama con el que bien se podría realizar una guía de los vinos españoles más célebres. Son nombres de zonas, no de elaboradores y mucho menos de marcas, que no existían, pero la lista de los favoritos de los bueno mojones (el término se aplicaba a los picos finos, a los buenos conocedores del vino), entre los que se contaban personajes imaginarios, como Celestina o Sancho Panza, o reales, como el propio Miguel de Cervantes.
En ese tiempo el vino proporcionó otro punto de coincidencia entre Cervantes y Shakespeare. Los dos grandes hombres de las letras universales eran aficionados al vino y ambos tenían intereses vinícolas vía suegro: el del británico era tratante de vinos, importador de malvasía canaria, y el del alcalaíno era productor en Esquivias (Toledo). Y ambos mojones metieron en sus obras publicidad de los vinos de sus respectivas familias políticas.
Esquivias aparece sobre todo en obras de Miguel de Cervantes, pero en compañía de centro productores famosos, como Ribadavia, Coca, Alaejos, San Martín de Valdeiglesias y sus vinos preciosos (sería tal vez sinónimo de caros), Valdemoro, Luque, Baena o Guadalcanal, entre otros. Nombres refrendados por los primeros viajeros extranjeros que recorren el país y a quienes ya en el XVI y XVII destacan, por un lado, la escasez de borrachos que detectan en las calles, tal vez reminiscencias de la mala fama de la borrachera en las centurias anteriores, y, por otro, la sobriedad vinícola en las casas. Llaman la atención sobre la ausencia de bodega en las casas, incluso las de la aristocracia; cuando tienen invitados envían a los criados a comprar el vino a cualquier establecimiento del ramo.
Ya en esa etapa se dibujaba la tendencia de los españoles a consumir el vino en botillerías, donde se vendía sólo vino o sólo aguardiente; tabernas, donde ya se acompañaba con algo de comer; mesones, que ya son lugares para comer; posadas y ventas, con pitanza y alojamiento; y otros lugares de esparcimiento, como lupanares, con líneas de separación bastante difusas entre unos y otros, sobre todo en lo que tocaba al pecado de la carne.
Por esa razón, los lugares públicos de venta de vinos pasaron a ser terreno vedado para las damas que cuidaban su reputación. Para paliar esa carencia tomaban el vino en su casa o bien se aprovechaban de la aparición de cafés, en el siglo XVIII, o de los primeros restaurantes de concepción convencional, los del “comer fino” que escribió Galdós en referencia al madrileño Lhardy, ya en el siglo XIX. También en el XIX aparecieron los primeros cabarets y las botillerías se transformaron en locales donde se vendía otro producto de lujo, las bebidas heladas
Nombres emergentes
Antes, en los siglos XVII y XVIII, la guía de los mejores vinos de España se enriquece con nombres como Zaragoza, Huesca y Cariñena, en Aragón; Valdepeñas, San Clemente, La Solana o Yepes, en Castilla-La Mancha; Oreja y Chinchón, en Madrid; Cigales y Toro, en Castilla y León; Arnedo, en La Rioja (primeras menciones al vino riojano); Vallbona, en Cataluña; Fuentelahiguera, Torrente y Benicarló, en Valencia; Cádiz, Jerez, Málaga, Cazalla, Montilla y Lucena, en Andalucía.
Hay que sumar, naturalmente, los de exportación, Alicante, Málaga y Jerez, y las malvasías, la de Canarias y la de Sitges, que podrían ser la misma, traída al parecer a Cataluña a principios del siglo XIV por unos almogávares que anduvieron guerreando por el Mediterráneo Oriental por cuenta del emperador de Bizancio. El de Sitges era el más caro, con un precio de 50 pesos la pipa, tanto como un jerez corriente pero casi la mitad del precio de un jerez superior.
En el paso del siglo XVIII al XIX España era un gran viñedo. El abundante comercio interior con destino a unas ciudades que ya tomaban un tamaño considerable se complementa con la exportación, tanto a Europa como a ultramar. En algunas zonas, en especial en Cataluña pero también en Aragón y Levante, se desarrolla una poderosa industria del aguardiente, también con ambos destinos pero con especial incidencia en la zona del Caribe y con un vía alternativa: el encabezado de los vinos generosos, que también viven un periodo de lanzamiento en sus mercados tradicionales del Reino Unido y Países Bajos.
En la exportación se destacaron vías de salida importantes, con puertos de marcado carácter vinícola, como el de Cádiz, para los vinos andaluces con destino principal a Europa, el de Valencia, que da salida a Levante y zona centro y el de Bilbao, que se nutre sobre todo de Navarra, Álava, La Rioja y parte de Aragón. Ya empezaba a sonar el nombre de Rioja relacionado con el vino pero por mal motivo. Los productores y entidades como las sociedades de amigos del país, que eran una especie de antecedente de las actuales patronales, se quejaban del mal estado de los caminos, que eran causa de que los vinos se estropeasen en el trayecto.
Un tortuoso camino
Es obvio que los malos caminos no facilitaban el tránsito exportador. Pero no le es menos que la estabilidad de los vinos dejaba bastante que desear. A finales del XVIII (la Ilustración, los albores de la revolución industrial, la liberación de los estamentos sociales, del comercio y de las ideas, el nacimiento del capitalismo y, en definitiva, la entrada en la verdadera Edad Moderna) algunas mentes abiertas buscaron la mejora en las elaboraciones para intentar solventar esos problemas sin tener que estabilizar los vinos mediante adición de alcohol.
Los alaveses enviaron a Manuel Quintano a Francia, a la región de Burdeos, cuyos mantenían su vocación viajera y se mostraban más consistentes que los riojanos. El religioso, perteneciente a una familia de viticultores de Labastida, realizó un recorrido por las bodegas de Burdeos entre 1785 y 1786 para conocer las técnicas aplicadas en las bodegas bordelesas. A su regreso presentó sus conclusiones en un trabajo que fue premiado y recibió todos los parabienes menos uno: el de su aplicación en los viñedos de sus paisanos.
En su trabajo se destacaban tres medios fundamentales para mejorar la calidad de los vinos: eliminar o al menos reducir de forma drástica la presencia del raspón en la fermentación de los vinos (entra el despalillado, hoy discutido por algunas tendencia), el prensado suave de la uva (ya se valoraba la mejor calidad de las primeras prensadas desde siglos atrás, pero los viticultores mezclaban los vinos de unas y otras fracciones) y los trasiegos y la clarificación para eliminar restos sólidos del vino.
No triunfaron las tesis de Quintano, pero fueron un ejemplo que mucho más tarde sería seguido por otros, aunque por una vía tortuosa, la del exilio. Precursores de las nuevas formas de hacer, como el marqués de Riscal o el de Murrieta, se interesaron por el vino durante sus estancias en Francia, forzadas por los avatares de la agitada historia de España a lo largo del siglo XIX. Las guerras carlistas, impulsadas por lo más rancio del conservadurismo patrio, que desangraron al país hasta bien entrado el siglo XX, las alternativas en los gobiernos del reino, que se traducían en degollinas del bando contrario, abrieron un transitado camino al exilio francés.
A su regreso, esos prohombres, y alguno más de la región (el conde de Hervías, el marqués de La Solana y otros), aplicaron las nuevas técnicas de elaboración en sus viñedos y bodegas, pero tampoco crearon escuela entre los viticultores. Como no lo hicieron los técnicos franceses, que comenzaron a llegar a distintas zonas vinícolas españolas a mediados del siglo XIX, cuando los viñedos de Francia se vieron afectados por la lista de plagas americanas: el mildiu, el oídium y, finalmente, la filoxera.
Con ellos llegó el concepto de vino fino, que se contraponía a las elaboraciones clásicas y que llegó a modificar de forma radical el estilo del vino español con la aplicación del método Mèdoc, que añadía a lo aprendido por Quintano conceptos como la estabilización mediante la crianza en barrica. El proceso, apoyado además por la mejora de las comunicaciones y en especial con la llegada del ferrocarril, se consolidó con la aparición de las primeras marcas de vino embotellado, hecho que fue definitivo para impulsar el nombre de Rioja, que era un recién llegado en la lista de los vinos de prestigio, y a oscurecer otros que se quedaron anclados en los esquemas clásicos de la venta a granel, caso de los vinos de Aragón, de Navarra, de buena parte de Cataluña hasta la llegada del cava, que se produjo de forma real en los años veinte del siglo pasado aunque con inicios en la última parte del XIX, de buena parte de la zona centro y de Levante.
Mientras se apagaban nombres prestigiosos, como cannary sack, alicante, Benicarló, murviedro y casi todos los de la zona manchega (la excepción de Valdepeñas se sustentó en los dos extremos de la línea férrea, del tren del vino, Andalucía y Madrid), se mantuvo y se impulsó el nombre de Jerez, cuyas bodegas hallaron una nueva veta de oro en la elaboración de brandy, a partir de finales del siglo XIX, pero también en la venta con marca propia. Según Manuel María González Gordon, los primeros vinos de Jerez embotellados se vendieron entre los años 1871 y 1873. Fue iniciativa de la bodega J. De Funetes Parrilla, que en 1890 pasó a ser propiedad de Díez Hermanos.
Un cambio radical
Se cambió todo el esquema comercial de los vinos, que empezaron a salir del ámbito regional que describía Richard Ford, tal vez el más destacado de los viajeros románticos, en 1833. El escritor, que ha sido calificado como el primer hispanófilo británico, plasmó sus impresiones en dos libros principales: Manual para viajeros por España y lectores en casa y Cosas de España. En los que toca a los vinos, distingue dos grupos, los excepcionales, que son manzanilla, jerez y valdepeñas, y los regionales, que son los que se beben en sus ámbitos geográficos de origen: “El navarro bebe su peralta; el vasco su chacolí, que es un vinillo ordinario inferior a nuestra sidra. Los aragoneses se surten de las viñas de Cariñena, de donde se extrae un rico vino dulce con un peculiar aroma; los catalanes, de las de Sitges y Benicarló, cuyo conocido vino negro se exporta en cantidad a Burdeos para hacer más fuertes los claretes, adaptándolos a nuestro paladar más fuerte, y como el vino que de él se saca es muy oscuro y aromático, mucho viene a Inglaterra para mezclarlo con el que los vendedores llaman viejo oporto. El aguardiente y acre aguardiente que se saca de Benicarló se envía a Cádiz en una proporción de 1.000 toneles anuales para encabezar el jerez malo. En las zonas centrales de España se consume poco de esos vinos: León tiene su propio vino que produce principalmente cerca de Zamora y Toro, y se bebe mucho en la docta ciudad de Salamanca, siendo origen de algunos trastornos, porque es fuerte y se sube con facilidad a la cabeza, como ocurre con el oporto. Madrid se provee de vinos de Tarancón y Arganda y otros pueblos cercanos, y el de Arganda se sustituye con frecuencia con el celebrado valdepeñas, de La Mancha; aquél que fue, por decirlo así, la leche que tomó en su infancia Sancho Panza.”
Muchos de los vinos citados por Ford cambiaron de forma importante su estilo, algunos para bien y otros no tanto. En las primeras décadas del XIX el poeta francés Téophile Gautier en la crónica sobre su viaje por España describe un desayuno: “una sopa de ajos, tortilla de tomate, almendras tostadas y naranjas, con un valdepeñas bastante bueno aunque tan espeso que podía cortarse con un cuchillo”.
Cambios en profundidad que sólo pueden ser comparables a los experimentados a todo lo largo y ancho de la geografía vinícola española a partir de los años ochenta del siglo XX. Y que fueron profusamente descritos en el anterior monográfico de PlanetAVino.
A Proensa
Publicado en junio de 2017
en el monográfico de PlanetAVino
100 Historias del vino español

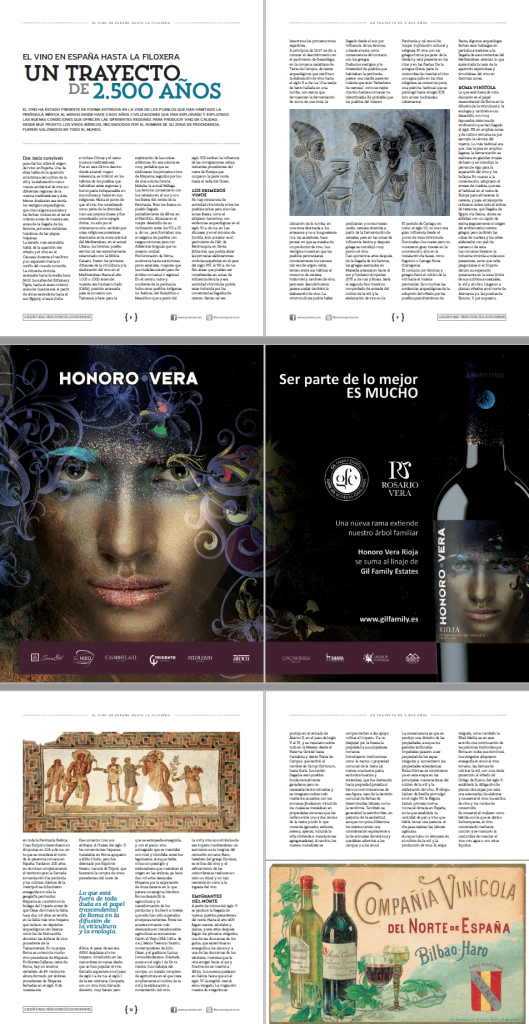
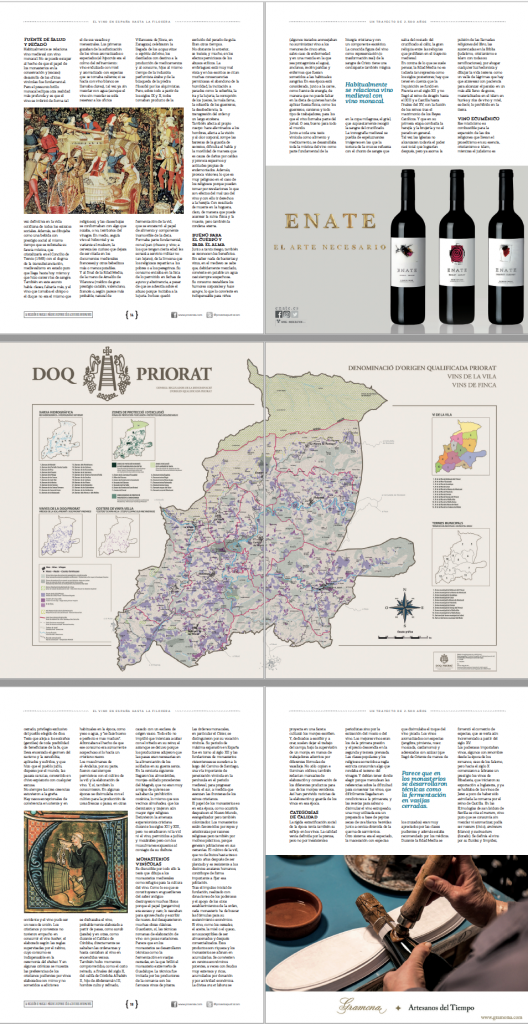







Deje su comentario
Debe estar logged in para comentar.